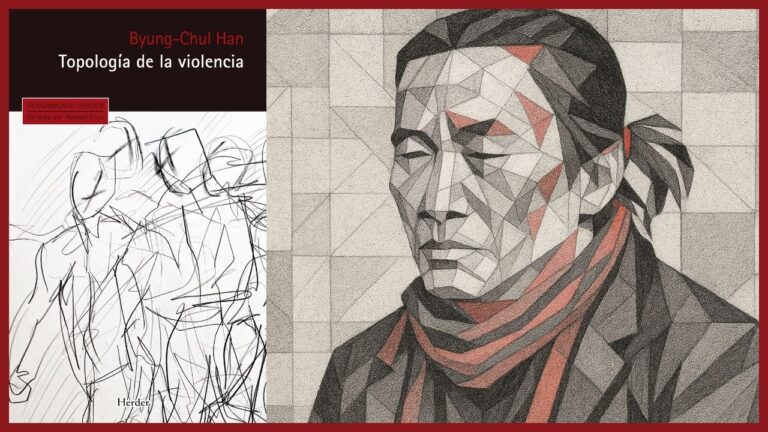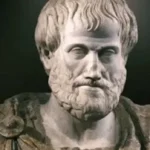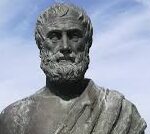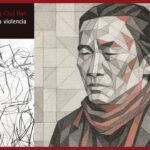Índice
- 1 Introducción
- 2 ¿Qué es la hiperculturalidad?
- 3 Hiperculturalidad y globalización: ¿una cultura sin identidad?
- 4 Crítica a la lógica neoliberal del «yo como proyecto»
- 5 La desaparición de lo ritual y lo simbólico
- 6 Una mirada desde la historia de la filosofía: Peter Sloterdijk y la crítica a la inmunología cultural
- 7 Conclusión
Introducción
Byung-Chul Han, filósofo surcoreano radicado en Alemania, se ha convertido en una de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo. Con un estilo breve, aforístico y provocador, ha sabido diagnosticar los malestares más sutiles de la sociedad digital. Uno de sus conceptos clave, desarrollado principalmente en su libro «hiperculturalidad (2016), es el de hipercultura. Con esta noción, Han busca captar el nuevo modo de relación que el sujeto globalizado mantiene con la cultura, en un mundo donde las distancias simbólicas se han reducido drásticamente y donde la diferencia parece estar en crisis.
Te dejo por aquí mi reseña del libro en formato video por si te interesase:
¿Qué es la hiperculturalidad?
La hiperculturalidad designa, según Han, un estadio posterior al multiculturalismo. Si este último se basaba en la coexistencia de culturas diferentes en un mismo espacio (como en la lógica del Estado-nación multicultural), la hiperculturalidad implica algo más radical: la disolución de las diferencias culturales sustanciales en un flujo homogéneo y superficial de signos intercambiables.
Ya no se trata de que distintas culturas coexistan, sino de que el sujeto moderno consume fragmentos de distintas culturas sin pertenecer verdaderamente a ninguna. En la hiperculturalidad, la cultura deja de ser algo que se hereda o que forma parte de una identidad colectiva duradera, para convertirse en un conjunto de estilos de vida seleccionables, disponibles en el mercado global.
Hiperculturalidad y globalización: ¿una cultura sin identidad?
Uno de los puntos clave que analiza Han es cómo el proceso de globalización —y, más recientemente, la digitalización— ha transformado radicalmente nuestra relación con la cultura. En este nuevo régimen cultural, ya no existen barreras fuertes entre lo propio y lo ajeno. El sushi, el yoga, el reguetón, la meditación budista o el k-pop pueden ser consumidos simultáneamente por un mismo individuo que no se identifica profundamente con ninguna de esas culturas.
Esto produce lo que Han llama una desubstancialización de la identidad: el yo hipercultural no se construye a partir de una historia compartida o de una tradición concreta, sino a partir de elecciones individuales, reversibles, y cada vez más superficiales.
La cultura se convierte, así, en una mercancía simbólica, y el sujeto en un consumidor de diferencias sin profundidad. Esto, para Han, está vinculado con el proceso de «positivización» de lo distinto: en lugar de ser un desafío o una alteridad que interpela, lo distinto se vuelve simplemente exótico, decorativo, cómodo.
Crítica a la lógica neoliberal del «yo como proyecto»
Este diagnóstico conecta con la crítica general que Byung-Chul Han realiza al neoliberalismo, en obras como La sociedad del cansancio o La sociedad de la transparencia. En ese marco, el sujeto hipercultural aparece como una figura coherente con la idea del emprendedor de sí mismo: alguien que no pertenece a ningún lugar, que no responde ante ninguna tradición, y que puede «reinventarse» a voluntad.
Pero esta aparente libertad no es emancipadora: es, más bien, una carga constante de autoconstrucción, de autoexplotación, de marketing identitario. En lugar de liberarse, el sujeto hipercultural se encuentra cada vez más vacío, sin vínculos duraderos ni sentido de pertenencia.
La desaparición de lo ritual y lo simbólico
En La desaparición de los rituales (2020), Han profundiza esta crítica desde una perspectiva más antropológica. Allí sostiene que la modernidad digital ha destruido los rituales como formas de sedimentación cultural. Lo ritual, según Han, no es una mera repetición formal, sino un marco que otorga estabilidad temporal y simbólica a la vida.
La hiperculturalidad, al vaciar de contenido las formas culturales y al transformar todo en un flujo instantáneo de novedades, impide la formación de estos rituales. Ya no hay tiempo para la repetición, para la espera, para la transmisión de sentido. Por eso, el sujeto hipercultural no solo está fragmentado, sino también desorientado, incapaz de construir una identidad duradera.
Una mirada desde la historia de la filosofía: Peter Sloterdijk y la crítica a la inmunología cultural
Si bien Han ha sido muy influenciado por Heidegger y Foucault, hay un autor poco citado pero profundamente relevante para entender esta problemática: Peter Sloterdijk. En Esferas I y Temblores del aire, Sloterdijk desarrolla la idea de que las culturas son sistemas inmunológicos simbólicos: espacios cerrados que nos protegen del caos exterior mediante mitos, rituales y narrativas comunes.
La hiperculturalidad, vista desde esta óptica, sería la erosión de esos sistemas inmunológicos. Al perder la capacidad de generar esferas protectoras, el sujeto queda expuesto al exceso de estímulos, de signos, de opciones, de presencias sin profundidad. Es una existencia sin «atmósfera», sin «esfera común», sin inmunidad simbólica.
Esta visión complementa la crítica de Han, mostrando cómo la globalización cultural puede convertirse en una forma de desprotección estructural del alma contemporánea.
Conclusión
La hiperculturalidad, tal como la analiza Byung-Chul Han, no es un fenómeno superficial. Es un síntoma profundo de la transformación contemporánea del sujeto, de la cultura y de la identidad. En lugar de celebrar la aparente diversidad y libertad del mundo globalizado, Han nos invita a preguntarnos por lo que se pierde en ese proceso: la diferencia auténtica, la pertenencia significativa, el arraigo simbólico.
En tiempos donde se ensalza constantemente la diversidad, la mirada crítica de Han resulta especialmente provocadora: ¿Y si la globalización no nos ha hecho más libres, sino más frágiles? ¿Y si estamos perdiendo lo más valioso de la cultura —su poder formativo, su capacidad de dar sentido— a cambio de una libertad sin profundidad?
La hiperculturalidad, en el pensamiento de Byung-Chul Han, es un concepto que describe la disolución de las diferencias culturales en el contexto de la globalización digital. A diferencia del multiculturalismo, donde conviven distintas culturas, en la hiperculturalidad los signos culturales se vuelven intercambiables, superficiales y consumibles, sin generar identidad ni pertenencia. Es una cultura sin profundidad, basada en la libre elección individual y en el mercado simbólico global.
El multiculturalismo implica la coexistencia de diferentes culturas que mantienen su identidad propia dentro de un mismo espacio político o social. La hiperculturalidad, en cambio, se caracteriza por la pérdida de fronteras culturales y la integración de signos diversos sin profundidad ni contexto. Para Byung-Chul Han, esta transformación genera una pérdida del otro como alteridad real y una banalización de la diferencia.