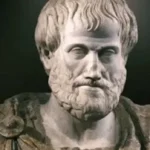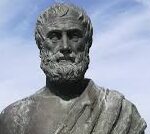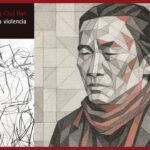Índice
Introducción: Movimiento, sustancia y causalidad
El movimiento ha sido una de las grandes cuestiones filosóficas desde los inicios del pensamiento griego. Preguntarse por qué cambian las cosas, qué permanece en medio del cambio y qué lo causa, es preguntarse por los conceptos de sustancia y causalidad, pilares fundamentales de la metafísica occidental. Si la sustancia intenta dar cuenta de lo que permanece en el devenir, la causalidad explica por qué ese devenir ocurre. En este recorrido abordaremos cómo distintas corrientes filosóficas han concebido estas nociones, con especial atención al concepto de causalidad, su evolución histórica y su crítica contemporánea.
El concepto de sustancia: lo permanente en el cambio
Presocráticos y Platón
Los primeros filósofos griegos buscaron un principio invariable (archê) que explicara la multiplicidad cambiante del mundo. Para Tales era el agua; para Anaximandro, lo indefinido; para Heráclito, el fuego; para Parménides, el ser inmutable. Todos ellos intentaban pensar la unidad detrás del cambio, lo que hoy llamaríamos «sustancia».
Platón lleva esta intuición al terreno de las Ideas: la realidad verdadera no está en el mundo sensible, sino en las Formas eternas e inmutables. La sustancia, por tanto, es inteligible, no sensible; el mundo de los sentidos es copia imperfecta de un modelo eterno.
Aristóteles
Aristóteles critica el dualismo platónico y reinterpreta la noción de sustancia como aquello que existe en sí y no en otro. Su concepto de ousía (sustancia) combina materia y forma: la forma actúa como principio organizador de la materia. La sustancia es, pues, el compuesto de ambas. Además, introduce la noción de acto y potencia para explicar el cambio: el ser en potencia se actualiza por una causa.
Descartes
En el giro moderno, Descartes redefine la sustancia como aquello que existe de tal modo que no necesita de otra cosa para existir. Solo Dios cumple estrictamente este criterio, pero admite también dos sustancias creadas: la res cogitans (pensamiento) y la res extensa (materia). Esta dualidad cartesiana separa radicalmente mente y cuerpo, abriendo paso a una concepción mecanicista del mundo físico.
Locke y Hume
Locke sostiene que la sustancia es el soporte de las cualidades que percibimos, aunque reconoce que no podemos conocerla directamente. Es una «suposición» necesaria para explicar la coherencia de la experiencia.
Hume va más allá en su escepticismo: no tenemos impresión alguna de una sustancia subyacente, sólo de percepciones unidas por la costumbre. De este modo, la sustancia es reducida a una ficción, un hábito mental sin fundamento empírico.
Kant
Kant intenta superar este escepticismo afirmando que la sustancia no es una realidad en sí, sino una categoría del entendimiento. No conocemos la sustancia como cosa en sí, sino como condición de posibilidad de la experiencia objetiva. La sustancia es lo que hace posible que percibamos objetos permanentes a través del tiempo.
Nietzsche, Ortega y Heidegger
Nietzsche rechaza la idea de sustancia como un residuo metafísico de la gramática. No hay un «ser» detrás del devenir, sino sólo devenir. Ortega y Gasset propone una noción dinámica de la realidad como «yo soy yo y mi circunstancia». La sustancia deja paso a la vida como realidad radical.
Heidegger, por su parte, critica la metafísica de la presencia, donde la sustancia es entendida como lo que permanece. Replantea la cuestión del ser desde la temporalidad, desmontando el concepto clásico de sustancia y proponiendo una ontología del Dasein.
El concepto de causalidad: del porqué al cómo
Aristóteles: las cuatro causas
Para Aristóteles, entender un fenómeno implica conocer sus cuatro causas: material (de qué está hecho), formal (qué es), eficiente (quién lo produce) y final (para qué). Esta concepción teleológica dominó durante siglos la filosofía y la ciencia. El cambio no se entiende solo como mecánico, sino como orientado a un fin.
Revolución científica y Descartes
Con la revolución científica del siglo XVII, la causalidad final es rechazada. Descartes defiende una concepción mecanicista: la materia se mueve según leyes matemáticas y causas eficientes. El mundo es una máquina cuyos engranajes pueden describirse geométricamente. Newton, aunque invoca a Dios como garante del orden, mantiene una física sin finalidades intrínsecas.
Locke y Hume
Locke sostiene que la causalidad es una relación que observamos en la experiencia, aunque reconoce que no podemos percibir el vínculo necesario entre causa y efecto.
Hume radicaliza esta postura: no hay ningún fundamento racional para afirmar que A causa B; solo observamos que A sigue a B de forma constante. La causalidad es una costumbre de la mente, no una relación objetiva. Esta crítica tendrá una profunda influencia en la filosofía posterior.
Kant
Kant responde a Hume afirmando que la causalidad es una categoría a priori del entendimiento. No la derivamos de la experiencia, sino que la aplicamos a ella para organizarla. Así, la causalidad no es una propiedad del mundo en sí, sino una forma necesaria de nuestra experiencia del mundo.
La causalidad en las ciencias modernas
Las ciencias del siglo XX han transformado radicalmente la noción de causalidad. En la mecánica cuántica, la relación causa-efecto se sustituye por probabilidades: no podemos predecir con certeza el comportamiento de una partícula, solo estimar la probabilidad de que ocurra un evento.
En la biología evolucionista, la causalidad no es lineal ni determinista, sino sistémica y emergente: pequeñas mutaciones pueden tener grandes efectos según el contexto ecológico. El azar y la selección natural reemplazan a una causalidad directa.
En economía, las relaciones causales son difíciles de aislar debido a la complejidad de los sistemas y la interacción de múltiples variables. Se recurre a modelos estadísticos que permiten inferencias causales bajo ciertas condiciones, pero siempre con un grado de incertidumbre.
Conclusión: Una historia de transformaciones y rupturas
Desde la filosofía griega hasta la ciencia contemporánea, los conceptos de sustancia y causalidad han sufrido transformaciones profundas. De principios metafísicos fundantes, han pasado a ser cuestionados, redefinidos o incluso abandonados. La valoración crítica del concepto de causalidad nos obliga a reconsiderar la relación entre pensamiento y realidad, entre explicación y comprensión. Ya no podemos hablar de una única causalidad, sino de múltiples formas de entender el cambio, el movimiento y la conexión entre los fenómenos. Lejos de ser un concepto simple, la causalidad sigue siendo una cuestión filosófica abierta y esencial.